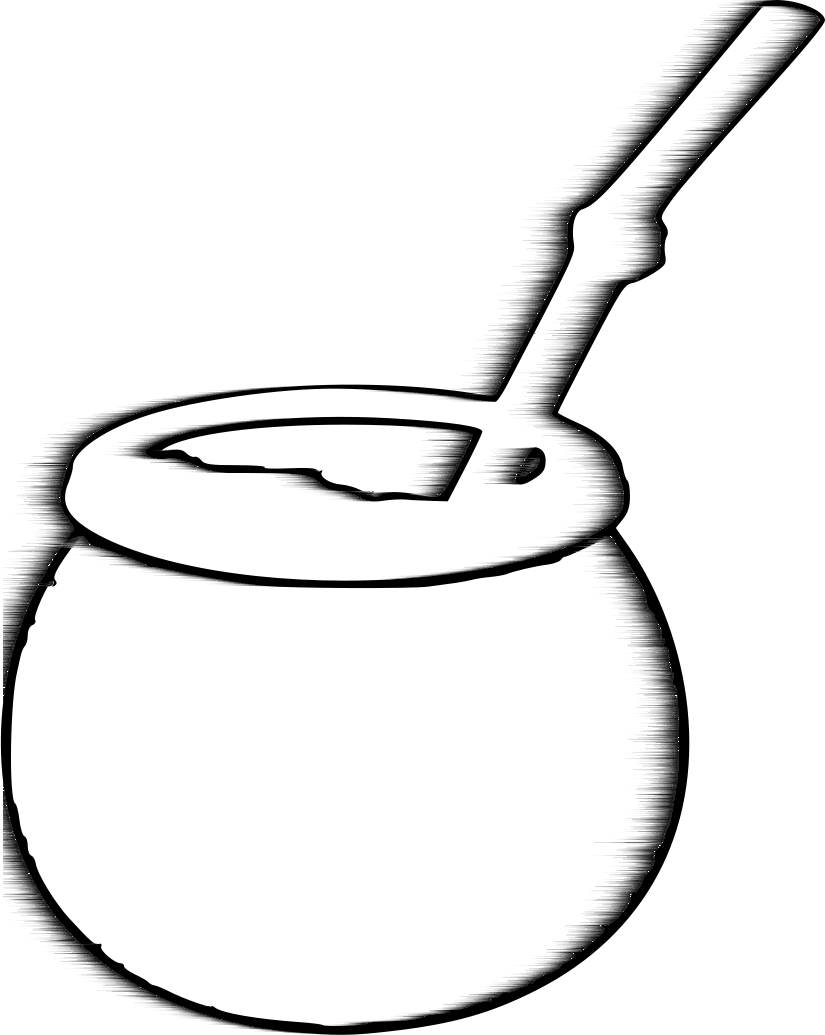La Violencia de Género Simbólica
Autor: Lic. Mariano Acciardi
Introducción
Como violencia simbólica, -término introducido por Bourdieu-, se entiende a la reproducción del dominio masculino a partir de la naturalización de las diferencias entre los géneros y la legitimación de los roles sociales que este sistema determina. Se trata de una violencia amortiguada, indetectable e invisible para sus víctimas, ejercida únicamente por los medios simbólicos de la comunicación y el desconocimiento (2000, p. 12). Lopez-Safi, siguiendo a Bourdieu, ubica a la violencia simbólica en relación concepto de habitus (Lopez-Safi, 2015, p.4) Este concepto es introducido por el autor en su ya célebre texto “La reproducción” . En ese texto Bourdieu hace referencia a construcciones que se constituyen en la socialización primaria (Trabajo pedagógico primario) que determinan el modo en que será posible en lo sucesivo la apropiación del capital cultural.
De esta manera, la violencia simbólica no es percibida como tal gracias a los habitus que homogeneizan la apropiación de significados, asegurando la reproducción de la distribución desigual de poder entre los roles de género asumiendo, dominado y dominante, la dominación como “natural”. Es decir el sometimiento de las mujeres y disidencias sexo-genéricas con la propia auto-aceptación.
Su mecanismo “naturalizar” aspectos que son construcciones culturales, como la cosificación del cuerpo de la mujer, la asunción de los roles de crianza y la economía del cuidado ad-honorem.
A través de una articulación compleja de los medios de comunicación, las costumbres y las construcciones subjetivas que vehiculizan los habitus, se consolida la reproducción de la distribución de poder. Esta naturalización del mundo androcéntrico hace que las posiciones y disposiciones del cuerpo sean percibidas como expresión de tendencias “naturales” cuando en realidad se trata de un control social “consentido” basado en los roles de género. Este consentimiento no aparece como tal sino como objetivación “natural”. La dificultad de la toma de conciencia reflexiva y la falta de control de la voluntad impiden a la persona sometida discernir otro modos de actuación y/o percepción.
Los habitus que dominan la construcción y circulación de los significados en la sociedad son construcciones subjetivas muy tempranas, para modificar esto es preciso que los procesos socio-educativoos desde la niñez y la adolescencia estén orientados de modo sensible y consciente mediante la transversalización de la perspectiva de género (López-Safi, 2015, pp. 12-18)
La violencia de género simbólica está contemplada como uno de los tipos sobre los que legisla explícitamente en la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres (26485/2009) Art. 5 Inc. 5: Simbólica:
La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Y en su modalidad mediática en el Art. 6 Inc. f:
Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
La Violencia de Género Simbólica en lo cotidiano
Modos de actuar, vivir y pensar la realidad
Tenemos “naturalizadas” ciertas cuestiones como siendo de “mujeres” y otras de “varones”. A pesar que los discursos políticamente correctos dicen que hemos superado esto, nuestras actitudes cotidianas a menudo demuestran que lejos estamos de lograrlo. A veces hasta en la exaltación que hacemos de por ejemplo las “dotes femeninas para la crianza, la buena madre, etc” ejercemos este tipo de violencia. Otras es la imposición de la voz o de las opiniones del varón en reuniones sociales con el consentimiento de la mujer.
El sistema de dominación de género reserva siempre la mejor parte para el varón. Decir “lo buena madre…” que es una persona, encubre que le estamos dando el destino de quedarse en su casa, no tener relaciones sociales, en lo posible mucho menos con otros hombres, ocupándose de labores económicas que no son remuneradas. Bajo el disfraz de la parte linda y socialmente valorada de la crianza de hijos, le reservamos a la mujer la parte más desvalorizada que el varón suele dejar para ella: Cambiar a les niñxs, limpiar los baños, ordenar los juguetes de les chiques, preparar rutinariamente la comida, ayudar con las tareas de la escuela, y estar todo el día en exclusividad abocada a las necesidades de la crianza. O sea detrás de dicha afirmación decimos todo lo que “no corresponde hacer” por ser varones además de que “ella lo hace tan bien”.
Los habitus a los que estamos acostumbrados funcionan formateando nuestras percepciones, pensamientos y acciones. Hay un consenso que establece lo que está bien “por sentido común” que es el menos “común” de los sentidos.
Preguntémonos sinceramente cada uno: ¿Qué pensamos de las capacidades de una pareja del mismo sexo respecto de su capacidad para la “maternidad? ¿Puede una pareja de varones criar adecuadamente a sus hijxs? ¿Una pareja de mujeres está en mejores condiciones para hacerlo? ¿Toda persona con capacidad de gestar hijxs es mujer? ¿Qué pensamos respecto de la maternidad de una persona trans varón?
La dominación del género hegemónico hacia las sexualidades disidentes, está fuertemente apoyada por la violencia simbólica. Los chistes que normalmente escuchamos o incluso a veces decimos dan mucho mejor cuenta de lo que piensa una persona que su discurso políticamente correcto.
Hay violencias simbólicas con un alto valor social, que parten de una idealización de la mujer que oculta la violencia ejercida sobre ella. Una de ellas muy conocida es la caballerosidad. Sí, a pesar que a alguien le sorprenda, esto es una forma de violencia simbólica, es parte de lo que se llama sexismo benevolente, es decir considerar que se hace o no algo respecto de la otra persona por su identificación de género.
Bajo los argumentos como ser de amabilidad, desde el lugar del varón pensamos que realizamos ciertas acciones porque somos “amables”, sin embargo cabe preguntarse ¿Realizamos estas acciones porque realmente somos amables o porque estamos frente a una persona que se identifica como mujer? ¿Somos igualmente de amables sobre una persona no identificada al lado mujer de los binarismos de género? ¿A qué se debe la diferencia? Se debe a que pensamos que una mujer, en su exaltación idealizada e idealizante, es más vulnerable, necesita protección, además de que la “cabellerosidad” es un modo del varón de afirmarse en lo público en su competencia con los pares. Ustedes dirán, ¡Pero a mi me gusta ser caballero y a ella también! Sin embargo, ¿Alguna vez le preguntamos? ¿Lo hacemos por ella o por nosotros para ser valiosos para nuestra visión por cómo tratamos a “nuestra” Dama?. La visión del hombre como aquel que abraza, contiene, protege no es más que un sexismo aplicado a la relación entre los sexos.
La satisfacción en las relaciones y el deseo
Hay estudios que demuestran que los hombres tienden a sentirse más insatisfechos con las partes del cuerpo que consideran demasiado pequeñas, en cambio las mujeres con las que consideran demasiado grandes (Seymour Fesher).
Otros demuestran que las mujeres “desean” parejas en general de mayor edad y mayor estatura que ellas. A tal punto que llegan a rechazar a una pareja o menor o más baja. Esto es un modo laxo de confirmar la dominación, muchas mujeres en pareja con un varón menor o más bajo usualmente se siente “disminuida” ella misma por su relación con con un hombre “disminuido”.
Una forma de maltrato bastante común que satisface un posicionamiento superior de algunos varones es reducir una reivindicación o reclamo a “capricho”, o “locura” en afirmaciones como “las mujeres son todas locas”, o “es muy caprichosa”. Lo que está haciendo es aplicando el estereotipo de lo racional como propio de los varones y lo irracional, emocional, patológico como propio de las mujeres. Lo mismo ocurre cuando nos dirigimos a una mujer afirmando o exaltando por sobre todas las otras cosas lo que socialmente se considera femenino, el peinado, tal o cual característica corporal “Se ve que la tintura del cabello le quemó algunas neuronas”. O el uso de términos de familiaridad en lugares en los que son inadecuados como "querida por favor pasá por acá...". Todas ellas pequeñas elecciones o detalles en los dichos que al sumarse contribuyen a constituir la situación disminuida de las mujeres.
Estereotipos relacionados con el cuerpo
Bajo la mirada de los demás, las mujeres están condenadas a experimentar permanentemente la distancia entre el cuerpo real, al que están encadenadas, y el cuerpo ideal al que intentan acercarse. La cosmética y la indumentaria para los varones tienden a eliminar el cuerpo en favor de signos sociales de posición social, en las mujeres o disidencias sexo-genéricas, la cosmética y la vestimenta tienden a exaltarlo y a convertirlo en signo de seducción. Hay una inclinación socialmente determinada en las mujeres a tratarse a sí mismas como objetos estéticos, y suelen ser las responsables, en el orden doméstico, de la gestión de tales aspectos en los miembros de la familia para su imagen pública y las apariencias sociales.
La ratificación por los medios
La disposición a la objetivación de la mujer como objeto sexual está especialmente explotada por la publicidad y los medios, de lo cual algunos casos son paradigmáticos, como las publicidades de Champú para cabello, que dicen cualquier barbaridad como fundamento “científico” de la acción de sus productos, y rápidamente se observa que se dirigen a una mujer cuya aspiración a mayor virtud sería un cabello espléndido ondeando al viento, suponen que lo más importante de lo que se puede ocupar una mujer es la salud de su pelo para estar hermosa y radiante. Las palabras raras científicas usualmente nombradas en los relatos rápidamente se asocian a la salud del cabello sin mucha reflexión. Estas publicidades bajo discursos pseudo-científicos tratan al mismo tiempo de tarada y de objeto sexual a la mujer, que si se compra dicho champú puede estar segura de tener éxito como objeto de un hombre.
La dominación masculina convierte a las mujeres en objetos cuyo ser es un ser “percibido” por otros. Se espera que sean objetos acogedores, atractivos, disponibles, que sean sonrientes, simpáticas, sumisas, atentas, discretas, contenidas, en lo posible difuminadas. La “consustancialidad” de la feminidad solo es a menudo una forma de complacencia respecto de las expectativas masculinas, reales o supuestas (Bourdieu, 2000, p. 86)
También pueden asociarse a la misma violencia las publicidades de vehículos por ejemplo, exaltando el lugar de poder que el mismo representa, y en general siempre dirigidas al varón.
El sistema de dominación de género es el producto de un trabajo continuado de reproducción a lo largo de la historia, presente y pasada, -es decir se perpetúa, se reproduce a sí mismo- gracias a muchos “agentes”. Entre estos agentes están los hombres con el ejercicio de la violencia física y simbólica, los medios, la educación, las instituciones, el derecho, el poder judicial, el sistema penal, la Iglesia, etc.
Efectos reales de la violencia simbólica
Cuando hablamos de violencia simbólica estamos diciendo cualquier cosa menos que sea una violencia menos dañina que las otras, cosa que constituye un frecuente prejuicio. Esta violencia da legitimación, validación a todas las otras formas de violencia de género. Que “da legitimidad” quiere decir que les da aceptación social. Se trata de una violencia con masivos efectos reales en la realidad efectiva y vida afectiva de cada une. Es tan real y tan perniciosa como casi todas las otras formas de violencia de género.
No es necesario buscar los efectos de esta violencia de manera demasiado oculta, basta una persona sexo-género-disidente (mujer, homosexual, trans, travesti, intersex, no binaria) que tenga una imagen autodenigrada, sea de su cuerpo, sea de su orientación en la elección de objetos de amor, sea en su no-respuesta a los modelos que presentan los medios. O incluso un varón que se sienta disminuido respecto de los modelos de éxito, corporales, de roles que pregonan los medios como característicos de la masculinidad .
La violencia simbólica hace que lxs dominadxs se sientan obligadxs a concederse a sí mismxs una imagen disminuida o denigrada de acuerdo a lo que el dominador determina que debe ser, cosa bastante común por cierto en muchos trastornos de la alimentación (bulimia, anorexia), sobre todo sufridos por mujeres. ¿Quién no conoce a alguna adolescente que se siente fea, que no come porque se siente gorda, que se mete los dedos a escondidas para intentar hacer que su cuerpo se vea como el sistema de dominación de género dice que tiene que ser el cuerpo de una “mujer” como objeto de deseo de los hombres?.
O la relación respecto del amor. Cuantas personas se han sentido mal alguna vez por no “conseguir” pareja y sentirse inadecuade , feas/os, condenades, o con una imagen de sí-mismo denigrada por no “cumplir” lo que el sistema de dominación de género instituye como “normal” y “natural”: Estar en pareja de a dos, un varón y una mujer, con una vida sexual imprescindible, y la felicidad de haberse completado el uno al otro, para una vida feliz hasta que la muerte nos separe.
El efecto de la dominación simbólica se produce sin que nos demos cuenta, a través de estereotipos de percepción, apreciación y acción dados por los habitus, que constituyen una relación de conocimiento completamente oscura para lxs dominadxs.
El principio de visión dominante no es una simple representación mental, un fantasma, una ideología, sino un sistema de estructuras establemente escritas en las cosas y en los cuerpos. No es una opción, si nos quedamos en el lenguaje de la conciencia, no percibimos las limitaciones de las posibilidades de pensamiento y acción que la dominación impone a las mujeres y disidencias sexo-genéricas (Bourdieu, 2000, pp. 54-58). La sumisión encantada y encarnada es el efecto típico y desgarrador de la violencia simbólica.
Violencia simbólica y división sexual del trabajo
La “naturalización” de los roles masculino/femenino que organizan la sociedad desde la modernidad-colonialidad se ve trasladada al ámbito laboral, en donde existen determinadas profesiones, puestos u oficios distribuidos a partir del sistema de dominación de género, en donde los varones siempre se llevan la mejor parte.
En la división sexual del trabajo es muy común subvalorar las tareas desempeñadas por mujeres respecto de las desempeñadas por los varones, por ejemplo una mujer que cocina es frecuentemente considerada como una cocinera, en cambio no se requiere demasiado para calificar a un varón que desempeña la misma actividad, cocina, como “Cheff”, que en realidad quiere decir “jefe”, “director” o “cabeza” de cocina. El varón puede ser cocinero o “cheff”, sin embargo la mujer es casi siempre “cocinera”.
Si bien en los últimos años se ha incrementado el acceso a la educación de las mujeres, haciendo un análisis detenido se encuentra que la distribución relativa de los estudios reproduce el sistema de dominación de género, excluyéndose las mujeres y diversidades sexo-genéricas de las disciplinas jerárquicamente más valoradas, o dentro de las disciplinas, las especialidades más valoradas. Las mujeres suelen elegir en mucha mayor medida profesiones o estudios más prácticos o “analíticos”, relacionados con la docencia, las artes, la historia que profesiones más “sintéticas”, o más “prestigiosas”, como ingeniería, economía. A esto se lo suele llamar “segregación horizontal por género”. Aún si eligen profesiones prestigiosas como la medicina, suelen inclinar su carrera hacia las especializaciones menos valoradas internamente, como ser la pediatría, la ginecología, reservando las más valoradas, como cirugía para los varones.
En lo laboral luego, este orden se repite con la ubicación relativa de sus posiciones, quedando las mujeres en mayor medida situadas en jerarquías más bajas o medias como las administrativas, y en menor medida en posiciones jerárquicas de decisión. A esto se lo denomina “segregación vertical por género”. Lo que algunos denominan el “Techo de Cristal” es la simultánea idea de que los puestos más jerárquicos están a la vista y disponible pero cuyo acceso está vedado en general para las mujeres o diversidades sexo-genéricas. Se pueden ver, pretender, pero difícilmente llegar.
A su vez la discriminación se ve reflejada en los salarios, para los que ante el mismo puesto, la mujer está peor paga que los varones, o consigue puestos menos elevados con títulos y antecedentes prácticamente idénticos.
Cuando las mujeres o diversidades sexo-genéricas logran acceder a puestos de alta jerarquía, la violencia simbólica de los medios y las personas que la rodean, se incrementa y ensaña, exaltando los caracteres femeninos como causa y no sus capacidades o formación: es la ex de tal o cual funcionario, llegó allí gracias a sus servicios sexuales, se la critica por sus vestimentas tanto si exalta algo de la sexualidad o seducción o realiza lo contrario: “¡Es una mujer!¡por qué no se maquilla un poco antes de salir en televisión!. Otras veces, si logran llegar, están obligadas, además de las exigencias del puesto, a expulsar toda connotación sexual de su hexeis corporal, y aún así, si lo hacen son criticadas por ello.
La violencia simbólica determina tres principios que rigen la división sexual del trabajo:
1) Las funciones adecuadas para las mujeres son una prolongación de las funciones domésticas: (enseñanza, cuidado, servicio)
2) Una mujer no puede tener autoridad sobre hombres y tiene todas las posibilidades de quedar relegada ante capacidades similares o incluso superiores frente a un hombre aspirante al mismo puesto.
3) El hombre tiene el monopolio de la manipulación de los objetos técnicos y las máquinas (Desde un bisturí hasta una topadora) (Bourdieu, 2000, pp. 117)
Estos principios suelen estar presentes desde la socialización primaria, en donde son frecuentes los llamamientos explícitos al orden por parte de sus padres, sus profesores y personas cercanas, haciendo que las mujeres y disidencias sexo-genéricas asimilen estas exclusiones como parte del orden natural que rige las cosas, generando esquemas de percepción y estimación difícilmente accesibles a la conciencia. La división sexual del trabajo, lejos de transmitirse en los discursos, se transmite en disposiciones de los cuerpos, sentimientos, percepciones, en un cuerpo a cuerpo que escapa al control consciente y desde allí imposibilita su transformación a pesar que los discursos digan lo contrario.
Cuando alguna mujer o persona identificada con cierta diversidad sexo-genérica osa subvertir estos mandatos y obtiene éxito en lo público, es frecuente que deba pagar dicho éxito con cuestiones percibidas como un “fracaso” de su lado “doméstico” (matrimonio tardío, soltería, dificultades o fracasos con lxs niñxs). O viceversa, que el éxito de la empresa doméstica tiene a menudo como contrapartida una renuncia total o parcial al éxito profesional en lo público, en donde se valoran negativamente “beneficios” otorgados como media jornada, licencias por embarazo.
El orden social de dominación de género impone una gran resistencia frente a la "feminización", no solo de los hombres sino también de las profesiones, en la medida que las profesiones "sexualizadas" son parte de la identificación de género aún de los hombres más progresistas. “Permitir” ingresar en la cofradía de determinadas profesiones como "camionero", "militar", "mecánico", “albañil”, “herrero”, “maquinista”, a mujeres o disidencias sexo-genéricas implica un cuestionamiento de las mismas identidades subjetivas en donde el oficio o profesión forma parte de la imagen de “virilidad” que las personas tienen de sí-mismas. ¿Por ejemplo que impediría a una persona identificada como mujer trans o travesti ejercer la conducción de un camión? Sin embargo no es muy frecuente verlo. No hay razones que le impidan o den cuenta que no pueda hacerlo. Lo que actúa allí es la idea de que esa introducción implica una puesta en cuestión de las identificaciones de género que toman a la profesión u oficio como uno de los pilares de la virilidad de los que la ejercen.
La feminización de determinadas tareas conduce frecuentemente a que en las empresas las mujeres y a veces ciertas diversidades sexo-genéricas, se ocupen de las cuestiones que hacen a las apariencias en las recepciones, promociones, festejos, relaciones públicas, o hasta la más cotidiana labor de organizar los almuerzo o refrigerios a lo largo del día laboral.
Todos estos elementos contribuyen a ratificar en los ámbitos laborales el sistema de dominación de género, incluso justificando ciertas violencias más allá de lo simbólico como el acoso.
También se pone en juego este tipo de violencia simbólica de invisibilización en el modo en que en ciertas disidencias sexo-genéricas se ocultan en el orden de lo público. Mujeres o varones homosexuales son discursivamente aceptados por gran parte de la sociedad, pero se rechaza su existencia legítima y pública en los ámbitos “serios” de la vida contribuyendo a cierta “ghetización”. En general se sabe que existen boliches a los que concurren de las disidencias sexo-genéricas y eso en la medida que forma parte del mercado de consumo no es problema, pero no ocurre lo mismo respecto de “mostrarse” en los ámbitos públicos menos diversos. La particularidad de esta violencia simbólica es que no se basa en signos sexuales visibles sino en una práctica sexual. Esto hace a una circulación sesgada de las personas a través de los espacios públicos ocultando su condición o práctica sexual. Práctica sexual que usualmente se combate, con argumentos falaces como por ejemplo “Si yo no le digo a nadie con quien hago el amor, no hay necesidad de andar divulgando “esas cosas” en el ámbito laboral”. De este argumento no solo participan sus protagonistas, sino también y sobre todo sus compañerxs haciendo como si esa práctica sexual no existiese. Claramente un varón hegemónico no tiene necesidad de ocultar sus prácticas sexuales, incluso en algunos casos es anunciada explícitamente como trofeo, sin embargo ni las mujeres ni las personas diversas pueden hablar tan libremente de sus prácticas sexuales o dar cuenta de ella en los lugares públicos, bajo el frecuente argumento que esas cuestiones deben restringirse al ámbito de lo privado son vetadas del discurso público. Algunas formulaciones explicitas de una hipócrita “aceptación” de dichas prácticas dan cuenta de dicha visibilidad/prohibición simultánea: “Está todo bien, pero que no se anden besando por la calle”. “Está todo bien, pero que sean femeninas”. “Está todo bien pero que no se metan con mis hijos”. “Está todo bien pero no los quiero como maestras o maestros de los niños”. O incluso en recomendaciones de personas cercanas sobre la necesidad de “discreción” o “mantener “todo eso” fuera de tal o cual ámbito como la familia o el trabajo”. Tal “discreción” no requiere ninguna recomendación explícita a la hora de autoimponerse como otro de los efectos de la violencia simbólica. La violencia simbólica genera un efecto de “destino”, la misma persona se autoconvence que su discreción es conveniente en la medida que se siente “torcida” o “torcido”, generando una exigencia adicional de las que un varón cis o mujer cis no tienen que ocuparse como no hablar de sus parejas o no llevarlas a los eventos públicos. Violencia simbólica que se ve especialmente aplicada incluso indirectamente por ejemplo a lxs hijxs de una familia no convencional, de una pareja no heterosexual, en donde se imponen a sí-mismxs una exigencia adicional de ocultación pública de sus madres/padres, oscilando entre el temor de ser “descubierta” su situación familiar y el deseo de que sea reconocida.
Violencia simbólica y androcentrismo científico
El androcentrismo científico también es una de las formas de legitimación de la violencia simbólica de género. En las disciplinas médicas o de la salud, aún en la bibliografía específica, como la del tratamiento de familias, se ignora o invisibilizan formas de familia que no coincidan con el heterosexismo normativo o los mitos supuestamente constitutivos de la subjetividad como el Edipo o la Castración. Afortunadamente siempre las sociedad en estas cuestiones suele estar un paso adelante respecto de las anquilosadas estructuras universitarias.
En el mismo sentido, aún hoy se encuentran situaciones en que determinados médicos, ante el nacimiento de una persona intersexual, es decir que es claramente reconocida la conformación de sus genitales como perteneciente a alguno de los lados del binarismo de género, recomiendan intervenir el cuerpo mediante cirugía para que se ajuste a lo que ellos consideran que se debe “ver” como consecuencia del binarismo socialmente inculcado. Otro de los perniciosos efectos “reales” de la violencia simbólica de género.
Las instituciones lugartenientes de la violencia simbólica: La familia y el matrimonio
La familia y el matrimonio como “naturales” son los lugartenientes de la violencia simbólica. Claramente expresado en por ejemplo las películas, sobre todo de Holliwood, que no dejan de exaltar la familia “normal” como lo más importante o el final feliz en la mayoría de sus producciones. El cine es un modo de inscribir el sistema de dominación de género en los cuerpos, más por lo que “muestra”, que por lo que “dice”. La mayor aspiración de lxs protagonistas, tal como lo pregona el orden social y científico androcéntrico, suele estar relacionada con la familia o el amor romántico.
No por casualidad la familia recibe el apoyo incondicional de la Iglesia, los movimientos pro-mantenimiento del statu-quo y el Derecho. En muchos países de la tradición occidental la legislación, garantiza la transmisión del patrimonio y la riqueza únicamente a través la familia considerada desde la perspectiva histórico-religiosa del matrimonio heteronormativo.
La familia es el principal agente de reproducción del orden de dominación de género en la medida que es la principal responsable de la naturalización del orden establecido desde la temprana infancia. Los largos años que transcurren desde el nacimiento hasta el comienzo de la salida de lxs niñxs a la sociedad se encargan de escribir en los cuerpos como debe pensarse, sentirse y actuarse el mundo. Esto se ve reforzado luego por los primeros lugares a los que salen, esto es las instituciones educativas, que se encargan de ratificar todo lo inculcado previamente por la familia respecto de los géneros.
Una dominación compartida con el dominador
Uno de los problemas más graves que tiene la violencia simbólica y que al mismo tiempo la hace tan efectiva y dañina, es que es compartida por dominadores y dominadxs
La violencia simbólica puede generar dolor a lo largo de toda o un período bastante largo de la vida, sintiéndose que no “se es” como “se tiene que ser”. Se perciben los efectos del dolor, pero sus causas permanecen ocultas e indetectables. Este carácter de inculcación por el trabajo pedagógico primario, y acentuada en el trabajo pedagógico secundario, es el camino por el cual una arbitrariedad histórica se convierte en una ley natural.
Las violencias por razones de género son un dolor muy serio de muchas personas, no se pueden ignorar los efectos de la simbólica y sus consecuencias. El modo de combatir las causas de este dolor es “desbiologizando” y elucidando el carácter histórico de su construcción, es decir re-historizando lo que aparece como “natural” y “desde siempre”. La iniciativa solo puede partir desde abajo, desde nuestro lugar, desde nuestro lugar en el mundo aprovechando cada fisura que se visibiliza en el orden de dominación. Cada une debe hacerse caja de resonancia de todas las iniciativas posibles para erradicar las violencias contra las mujeres y disidencias sexo-genéricas, incluidas las simbólicas que no sólo acarrean consecuencias reales, sino que también legitiman muchas otras formas de violencia.
Una violencia encarnada, escrita en el cuerpo
Para finalizar, es preciso resaltar que debajo de la violencia simbólica no hay simplemente una “conciencia” engañada, sino esquemas, hábitos, inclinaciones, habitus modelados y escritos en los cuerpos por las estructuras de dominación. La violencia simbólica nos obliga a realizar cosas, como una fuerza superior, que nos hace aceptar como inevitable y obvio, sin deliberación ni exámen, unos actos y percepciones que sin ese formateo de los cuerpos y las mentes parecerían impensables. Somos víctimas de una inclinación irrefrenable a realizar una identidad constituida en esencia social y transformada en destino.
Las pasiones del hábito dominante no son de las que se pueden anular con un mero esfuerzo de la voluntad, de una toma de conciencia liberadora. Los efectos y las condiciones de su eficacia están duraderamente escritas en lo más íntimo de los cuerpos como disposiciones de percepción y acción automáticas e imperceptibles.
Cuando parece fundamentarse en la fuerza desnuda, las armas o el dinero, el reconocimiento de la dominación es un acto de conocimiento, pero es completamente insuficiente pensar la dominación propia de la violencia simbólica desde el lenguaje de la conciencia, que por un atajo intelectual lleva a esperar la liberación de las mujeres como un efecto automático de la toma de conciencia ignorando las prácticas de opacidad y la inercia que resultan de la escritura de las estructuras sociales en los cuerpos. Es inadecuado diferenciar coacción de consentimiento como libre aceptación o acuerdo, debido que dicha idea permanece encerrada en una filosofía de la conciencia que desconoce los duraderos efectos que el orden masculino ejerce sobre los cuerpos.
La elucidación de la violencia simbólica permite explicitar las condiciones mediante las cuales lxs dominadxs pueden contribuir a su propia dominación. La re-historización de las condiciones de producción de tales inscripciones contribuye a delinear líneas de trabajo en pos de su destejido. Estas reflexiones apuntan a abrir perspectivas respecto de la necesidad de re-escribir en los cuerpos, de un modo más diverso, más flexible, más igualitario las estructuras de las relaciones entre las personas.
Referencias:
- Argentina (2009). Ley Nacional de protección Integral a las Mujeres (26485), recuperada de: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
- Bourdieu P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
- Bourdieu P. Y Passeron J.C. (2001). La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Madrid: Editorial Popular
-López Safi, Silvia Beatriz (Diciembre de 2015). La violencia simbólica en la construcción social del género. En ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Vol. 2 Nro. 2. Recuperado de:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5762995.pdf el 15/7/2020
- Image

El amor romántico y la violencia en el noviazgo
Autor: Lic. Mariano Acciardi
Los mitos del amor romántico hacen aparecer al amor como una especie de cárcel a cadena perpetua. ¿Por qué debería ser de esa manera? Son muchos los intereses que se ponen en juego, fundamentalmente el control reproductivo de la fuerza de trabajo y sobre todo la circulación de los bienes dentro de un linaje paterno-patriarcal.
Si hay algo más inusitadamente difícil de comprobar es la paternidad, con lo cual todo este invento de la fidelidad, el adulterio, la exclusividad no es más que un interés del varón por preservar y garantizar la “legitimidad” de sus hijxs, sometiendo de esta manera a su yugo a la mujer como “máquina reproductiva” en donde queda desestimado todo carácter de persona o sujeto de deseo.
Si pensamos en lo que caracteriza esta forma de pensar el amor: Exclusividad en el uso -y abuso- del cuerpo de la mujer, competencia con los otros varones, honor y caballerosidad, nos encontramos con las fuentes profundas de un gran porcentaje de la violencia de Género.
Es muy notable como muchos estudios dan cuenta del modo en que no solo las mujeres sino también los géneros disidentes se encuentran tomados por ese discurso patriarcal que solo es del interés del varón y del capital.
Las novelas -sean televisivas o literarias-, los discursos de los programas de entretenimiento, la cobertura que se hace de los feminicidios, los discursos que se comparten en las reuniones, todo ello contribuye a consolidar algo que no tiene ningún otro fundamento sólido que el de asegurar el dominio sobre el cuerpo de la mujer y ratificar los privilegios del varón.
Socialización primaria y violencia:
Si rastreamos el modo en que dichos discursos hegemónicos se inculcan encontramos uno de sus pilares en la socialización primaria, la socialización que se produce en la familia nuclear. En este sentido, la relación, las cosas dichas, las cosas oídas desde los primeros años de vida hasta la adolescencia, ratificado mediante la consolidación de dichos prejuicios por la sociedad determina el modo en que lxs adolescentes entablarán sus primeras relaciones amorosas fuera de la familia.
Ante la falta de consideración de modos diversos de relacionarse comienza, con los primeros amores, el funcionamiento de esta infernal locomotora del amor romántico que se llevará por delante, en lo sucesivo, a todos lxs miembrxs de la relación, pero fundamentalmente y por sobre todas las cosas a la mujer condenada a vivir una vida de apropiación y renuncia, con pocas o ninguna realización personal por fuera de la relación de ¿amor?. Esta forma de vínculo se consolida con el tiempo.
La importancia del estudio de los “noviazgos violentos”:
Es por ese motivo que en los últimos decenios se ha producido un incremento de los estudios la violencia en la pareja extendiéndola a las relaciones tempranas de noviazgo, en donde, teniendo los detectores adecuados, es posible encontrar claros y tempranos indicadores de violencia que se ocultan bajo las pantallas del amor. Estos indicadores tienen un alto poder predictivo de cómo se llevará adelante en lo sucesivo, luego del compromiso del matrimonio, la relación.
Concientizar sobre estos indicadores es ineludible para una adecuada prevención de la violencia de género. Una vez consolidada una pareja con el matrimonio, los hijos y el progresivo minado por parte agresora de todas y cada una de las herramientas para la autonomía de la parte sometida, se hace muchísimo más difícil cortar con la violencia.
La etapa de noviazgo es un período del ciclo vital de descubrimientos y experimentación, por ello es tan importante y crucial para la vida posterior. Se considera maltrato en el noviazgo a cualquier intento por controlar o dominar a una persona física, sexual o psicológicamente generando algún tipo de daño en ella (Osorio-Guzmán y Ruiz, 2011, p. 35) .
Hay diferencias entre violencia en el noviazgo y en el matrimonio como ser la edad y las razones por las que se presentan y continúan las agresiones. Es muy ilustrativo encontrar que, aún no existiendo responsabilidad paternal, contractual o dependencia económica, muchos noviazgos se perpetúan en dichas insalubres condiciones.
Los riesgos en lxs adolescentes son mucho mayores que en lxs adultxs, en la medida que no están suficientemente preparadxs para responder a los problemas de las relaciones románticas. Esta falta de preparación se traduce en la no identificación de actos de control y celos como la violencia que realmente son. Y no solo no se identifican como claros indicadores de riesgo posterior, sino que, mucho peor, se confunden con “interés” por parte de la pareja bajo el mito del “Amor”: (“Me cela un montón, ¡Cómo me quiere!” ).
Una cuestión que se destaca del estudio de Osorio-Guzmán es que, a pesar de tener como objetivo estudiantes universitarixs, se encontró que ni la edad, ni el estudio han podido eliminar la pregnancia del discurso del amor romántico hegemónico en la sociedad. Es sorprendente lo poco que son afectados estos mitos o prejuicios por el trabajo cognitivo. Contrariamente a las hipótesis iniciales del estudio acerca de que la formación y los pares serían factores protectores, el estudio demostró que lxs estudiantes universitarixs no están en mejor situación que personas con menor escolarización o menor socialización en ese punto. Esto da cuenta del incuestionable resultado de la maquinaria de dominación de género patriarcal, capitalista y eclesiástica en todos los segmentos de la sociedad.
Las formas de violencias más generalizadas en el noviazgo:
Hay un gran acuerdo en varios estudios respecto de que, en los noviazgos jóvenes, son muy fáciles de encontrar todo tipo de violencias fundadas en los celos y el control de la otra persona. Entre ellos se destacan la revisión del celular, la persecución en las redes sociales, el control de los vínculos familiares y sociales, humillaciones, insultos, indiferencia o amenazas de cortar la relación con la intención de lograr algo que la otra persona no quiere. También aparecen aunque en menor medida violencia sexual como contactos sexuales no deseados, toqueteos sin consentimiento, el impedimento del uso de anticonceptivos, forzamiento o convencimiento para realizar prácticas sexuales indeseadas.
La violencia más extendida en las relaciones de noviazgo suele ser la violencia psicológica, y estudios como lo de Foscher et al. (1996) consideran que los efectos de dichas agresiones respecto del medio social que los rodea son similares independientemente de cuales sean las identificaciones de género que se consideren (Velázquez C. y otros, 2013, p. 15).
Contrastando con la gran invisibilización de las violencias y maltratos, lo que es generalmente evidente en los noviazgos violentos -para un observador externo-, son sus consecuencias. Estas pueden ir desde abuso de sustancias, consecuencias del sexo inseguro, conductas mórbidas en la alimentación y el control del peso, baja autoestima, desgano e intentos de suicidio. La invisibilidad - interna a la pareja- de la violencia en el noviazgo deriva de una falta de apoyos institucionales y familiares para lxs jóvenxs que se ven en situaciones conflictivas con sus parejas.
La violencia es una conducta aprendida, consolidada y legitimada por el entorno social y familiar. Suele ser previa a la formación de la pareja y no cambia espontáneamente por la voluntad o promesas del agresor ni por el amor y cuidados de la pareja. Esta última es una de las tantas creencias por la que se mantienen los vínculos. El maltrato enmascarado de amor y/o interés resulta invisible para muchxs adolescentes, sus síntomas y efectos durante el noviazgo son desconocidos para gran parte de ellxs, ya que muchas veces se confunden con muestras de afecto. La probabilidad de ejecutar actos de maltrato hacia la pareja se incrementa notablemente si ambas partes aceptan su ejercicio como algo natural o posible. Esa maquinaria de devastación que es la violencia y la manipulación, en combinación con las creencias sociales, comienza al poco tiempo a mostrar sus frutos: La persona sometida a esos malos tratos lo considera como normal, lo acepta y tolera debido a que no se siente con la valía necesaria para tener un tipo de relación más equitativa. Las relaciones violentas en el noviazgo suelen ser un puente de unión entre la violencia de la/s familia/s de origen y la violencia en el matrimonio. El desarrollo de malos tratos en las familias de origen, que pueden ser directas, es decir donde la misma persona ha sido agredida, o indirectas, es decir presenciar malos tratos hacia la madre u otras personas de la familia, favorece un sentimiento de normalidad e incluso una tendencia a buscar parejas en donde puedan seguir reproduciendo esos patrones de conducta que ha aprendido: “se dan normalmente en el seno de una pareja”.
Creencias del sistema de dominación de género que contribuyen a la naturalización de la violencia:
Algunas creencias socio-culturales patriarcales contribuyen a minimizar la importancia del maltrato en el noviazgo a pesar de la evidencia:
"Después del matrimonio la mujer puede hacer que el marido cambie"
"La persona que maltrata tomada no es responsable de sus actos"
"Si amo a mi novix tengo que aceptar sus lados negativos"
"Si amo lo suficiente a mi pareja, es seguro que cambiará"
En 5 siglos de modernidad-colonialidad, el patriarcado ha construido las nociones dicotómicas sexo débil/sexo fuerte que cala hondamente en las personas, aún las que se consideran progresistas, haciendo suponer que el sexo fuerte debe tener control sobre la pareja, legitimando las concepciones sociales profundamente arraigadas para expresar que el varón debe ejercer su dominio. Esto es precisamente desde la definición de la ONU en 1994 "Violencia de género". Junto con este estereotipo se constituye el prejuicio machista considerar que las mujeres tienen una mayor vulnerabilidad emocional y que los hombres en el aspecto emocional no se ven afectados.
Cómo se expresó mas arriba, estas creencias y sus relaciones con el maltrato en el noviazgo se ven mucho más arraigadas cuando en la familia de pertenencia se han presenciado o padecido diversos maltratos. Presencia de roles familiares violentos, haber vivido situaciones cotidianas de maltrato en la familia de origen permea la aceptación de la violencia en la propia relación y niveles bajos de autoestima (Osorio-Guzmán y Ruiz, 2011, pp. 42-44). Socialización primaria y creencias patriarcales contribuyen progresivamente a corroer la “autoestima” del miembro sometido, y aún a tapar la baja “autoestima” e “inseguridad” que contrastan en el agresor con el papel dominante que sanciona el patriarcado para el “varón”. Este último, para reasegurar su dominio, al no contar con otras herramientas para una socialización más asertiva, utiliza la violencia. En la misma línea, Walker (1979) afirma que cuando una persona ha percibido en la familia de origen este tipo de relaciones de dominación de género, una vez inserta en el ciclo de la violencia, considera como normal y aún como muestras de amor comportamientos de subordinación y dominio que constituyen violencia con todas las letras.
Diversas investigaciones señalan a la juventud y adolescencia como las edades donde hay mayor riesgo del inicio de conductas violentas hacia la pareja (Velázquez C. y otros, 2013, p. 13). Cuánto más temprana sea la edad donde comienzan las agresiones, mayores son las posibilidades que las mismas se continúen dando y consoliden en edades posteriores. La violencia en la pareja es un proceso escalonado y progresiva distorsión de la conducta y sus percepciones a tal punto que muchas veces se pueden percibir sus consecuencias pero no así las conductas violentas que las causan. La violencia no suele surgir de modo espontáneo durante el matrimonio o la vida de pareja, sino que con frecuencia se inicia durante el noviazgo. Es muy importante la prevención y su detección temprana. Con el correr del tiempo tiende a incrementarse y consolidarse haciendo cada vez más imposible salir de la conducta tóxica. Conforme el tiempo pasa, la intensidad y frecuencia de dichos actos se establecen progresivamente en lo que Walker llamó "escalada de la violencia" (1979). Esto se contrapone punto por punto con las expectativas de la pareja que considera que todo ello va a mejorar de amarse tanto, que el amor todo lo puede.
En las relaciones de noviazgo las agresiones físicas y sobre todo psicológicas aparecen de forma gradual, sin embargo, utilizar estrategias leves de violencia a fin de conseguir un control sobre la pareja, que le cumpla ciertos deseos o que se utilicen estas conductas para descargar las frustraciones de alguno de sus miembros, son comportamientos que comienzan a consolidar un patrón de violencia dentro de la relación que con el tiempo, en lugar de disminuir, se va consolidando (Velázquez C. y otros, 2013, pp. 11-14).
Violencia y enamoramiento:
Uno de los mitos más letales del amor romántico es la idea de que "El amor todo lo puede" (omnipotencia del amor), acompañado usualmente con otros como "El amor es el eje de nuestras vidas", "El amor duele". Estos mitos crean la ilusión de un “vale cualquier cosa” con tal de tener alguien con quién vivir este amor tan grande que es una “prueba” que se debe superar. El resultado es que se legitima y valida de esta manera soportar ser agredidx o agredir con la excusa del ¿amor?.
Los mandatos de género diferenciales provocan que ambos sexos reciban y efectúen actos violentos. Es preciso describir la forma en que los jóvenes se vinculan y conceptualizan el amor a partir de estas creencias socialmente compartidas sobre su verdadera naturaleza. Mitos ficticios, absurdos, engañosos, irracionales e imposibles de cumplir. Creencias de la vida en pareja que plantean la exclusividad como única opción en la relación, que el amor es una competencia donde un “varón” le gana a otro “varón” su trofeo, es decir la mujer, la media naranja de encontrar finalmente a la persona que me completa, etc. La violencia se entronca entonces en la perpetuación de los mitos del amor romántico que dificultan e imposibilitan el goce igualitario en las relaciones amorosas. El sistema de dominación de género establece que dichas relaciones deben ser de a dos y asimétricas. Este discurso no tiene pruritos de hablar todo lo que quiera de igualdad, pero en los hechos, toda vez que en el noviazgo se intenta establecer una relación simétrica emergen rápidamente las dudas sobre si hay verdaderamente el tan mentado amor. Una salida sin le otre, un no compartir un momento, una mirada, un deseo bastan par que los mecanismos de re-encauzamiento hacia el mantenimiento de los mitos y la socialización diferencial de género se pongan en marcha y condicionen la violencia. Los mitos del amor: media naranja, emparejamiento, exclusividad, fidelidad, celos, omnipotencia, matrimonio y pasión eterna están a su servicio.
Dentro de los estereotipos del sistema de dominación de género binario se pueden encontrar dos formas de sexismo, el hostil, que considera a las mujeres inferiores, y el benevolente, que refuerza las ideas tradicionales de las mujeres con tono afectivo positivo y justificando la protección y el cuidado. Estudios sugieren que se encuentra un mayor grado de sexismo benévolo en las personas identificadas con el género mujer, lo que supone que ellas coadyuvan al mantenimiento de estas formas de prejuicio que no son vistas como violentas. Mientras que para aquellxs identificadxs con el lado varón aparece un mayor grado de sexismo que las mujeres, lo que se ha asociado con dependencia emocional en las relaciones de pareja. Ambos coadyuvan a una aceptación del sexismo en cuanto a percepción y expresión en las relaciones de noviazgo. No por benevolente es menos violento. El sexismo benevolente suele ser aceptado por ambos sexos, contribuyendo enormemente a la desigualdad y la violencia (Nava-reyes, 2018, pp. 56-57, 63).
Existen diferencias entre hombres y mujeres en una cantidad enorme de creencias a excepción de los mitos de idealización del amor. Un amor que se utiliza para enmascarar en su nombre el ejercicio o la aceptación de conductas indeseables cualquiera sean las identificaciones de género que se pongan en juego. El enamoramiento con su idealización es el principal facilitador para que se naturalicen las relaciones violentas, a tal punto que en su marco se naturalizan como expresión de “Amor” con mayúsculas podríamos decir. Los celos son el paradigma del signo de ¿Amor? que se considera imprescindible, al menos en cierto grado, sino también deseable para que sea un “verdadero Amor”. Mitos que no tienen otra raíz que este control reproductivo del linaje “legítimo” y de la herencia que instauró la modernidad-colonialidad como interés puro y llano del varón.
En los adolescentes en general y especialmente en las adolescentes identificadas con el lado mujer del binarismo de género, se mantiene la creencia que las agresiones, incluso las físicas, forman parte de las relaciones de noviazgo y es una forma de demostrar “Amor” hacia sus parejas. Un porcentaje considerable de las personas, 36% considera que las agresiones simbolizan más amor que peligro. Las expectativas del amor enceguecen el juicio de los jóvenes acerca de lo que es dañino/beneficioso para ellos o la relación (Velázquez C. y otros, 2013, p. 13). La cultura de la agresividad en la que se moldean las mentes y las familias del sistema de dominación de género ha creado una serie de distorsiones cognitivas importantes respecto a los socialmente aceptado de la violencia que en su nombre puede ser llevada hasta su extremo que es el feminicidio.
En el noviazgo: "No es algo leve que te revise el celular o se meta en tus redes sociales, no está bueno que te cele... ES SOLO EL COMIENZO. Estás en un buen momento para decir NO"
Aspectos de la prevención en los “Noviazgos Violentos”:
Los programas de prevención deben implementarse antes que la problemática se haya manifestado, pero no antes que la temática sea relevante para la población objetivo. En cuánto a la edad, existen estudios múltiples coincidentes en que el pico de violencia se produce hacia los 16-17 años.
Makepeace fue el pionero en 1981 en conducir una investigación sobre su naturaleza y su prevalencia en el noviazgo. Desde sus primeros estudios encontró que el 61% de las personas seleccionadas conocían a alguien que sufría maltrato en el noviazgo. En una pareja joven se crean expectativas sobre las vivencias y las experiencias que hacen que se desestimen formas asertivas de expresar los derechos en beneficio de una marcada propensión a la violencia. Las relaciones tomarán formas muy distintas según se permita o no expresar los derechos de cada miembro de la relación. A la gran incidencia de las relaciones de dominación de género se le suma, así, la incapacidad para establecer una comunicación asertiva como factor predisponente para el establecimiento de la violencia como la casi única forma de resolver los conflictos. En cualquier programa de prevención de la violencia en el noviazgo, a la deconstrucción de las relaciones de dominación de género, es preciso agregarle una adecuada provisión de herramientas alternativas para establecer comunicaciones asertivas en las relaciones amorosas (Nava-reyes, 2018, p. 65). Una comunicación es “asertiva” cuando sus partes son capaces de expresar sus derechos en el seno de un completo respeto hacia los derechos de la otra.
Realizar programas de prevención de la violencia en al noviazgo este tipo es un enorme pero imprescindible desafío. Estudios que se han abocado a realizar evaluaciones de programas dan cuenta que la gran mayoría tienen efectos en general rápida respecto de modificar las actitudes, la dimensión cognitiva y los discursos sobre la violencia. El conjunto de programas evaluados hasta la fecha han resultado muy eficaces a la hora de producir cambios a nivel cognitivo y actitudinal hacia la violencia (justificación, legitimación, etc). Sin embargo los resultados no son concluyentes a nivel conductual. La inclinación comportamental auto-informada suele estar influenciada por variables de deseabilidad social y tienen la capacidad de ser completamente incongruentes con el comportamiento del individuo. Normas sociales legitimadas, hábitos y consecuencias esperadas contrarrestan fácilmente los conocimientos y actitudes construidos (Fernández-González, 2013, p. 242). Esto se condice con estudios de violencia de género, en general machista, en los que se ha estudiado como característica de la persona violenta la doble fachada (Romano, 2019, p. 44). La doble fachada se hace eco de la separación patriarcal entre los ámbitos público y privado, mostrando los sujetos conductas ejemplares en el campo de lo público, “modelos” de persona, que no impide, sin ningún prurito, complementarlos con comportamientos completamente violentos en el ámbito de lo privado, en donde suceden usualmente la mayor parte de casos de la violencia doméstica. Pero esto puede ser objeto de un próximo artículo.
acciardi@gmail.com
https://www.marianoacciardi.com.ar
Referencias:
- Fernández-González L y Muñoz-Rivas, M. J. (2013). Evaluación de un programa de prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo: Indicaciones. En Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 21, No 2, 2013, pp. 229-247. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid
- Nava-Reyes M. A., Rojas-Solís J.L., Toldos-Romero M., Morales-Quintero L.A. (2018). Factores de género y violencia en el noviazgo de adolescentes. En Psique Boletín Científico Sapiens Research. Vol. 8(1). ISSN-e:22159312 pp. 54-70. Puebla: Sapiens Research Group
- Osorio Guzmán M. y Ruiz O. N. (2011) Nivel de maltrato en el noviazgo y su relación con la autoestima. Estudio con mujeres universitarias. Universidad Nacional Autónoma de México
- Romano, Marcelo (2019). Por qué, para qué y cómo intervenir con varones que ejercen violencia de género. En Payarola Mario y otros (2019). Intervenciones en violencia masculina. Buenos Aires: Dunken ediciones
- Velázquez C, Margarita B., Aguilar A. , y otros. (2013). Violencia en las relaciones de noviazgo: Validación de un instrumento para su medición. En: Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento. Vol 4 (1), Enero Junio 2013. Colonia Nueva Mexicali: Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California.
- Walker, L. E. (1979). The battered woman. New York: Harper And Row Publishers.
- Image